
Voy leyendo a Alfonso Reyes en el autobús que me lleva a Teotihuacán, la Ciudad de los Dioses. Leo el ensayo Visión de Anáhuac, aquel que comienza con el epígrafe de “Viajero has llegado a la región más transparente del aire”. La frase que Carlos Fuentes utilizara para su novela homónima sobre esta ciudad de México…¿la región más transparente?
Llueve. Hoy es el día de la fiesta nacional: 15 de septiembre, el Grito de Dolores. Todo es verde, rojo y blanco en el Zócalo y por todos lados. Pero está lloviendo. En la televisión del hotel hablaban de dos ciclones, uno por el Pacífico y otro, claro, en el Caribe. Y yo me he ido a ver las pirámides de la luna y del Sol con un paraguas morado bajo esta tenue tempestad que cubre el horizonte.
Nos detenemos antes en el santuario a la virgen de la Guadalupe. No conocía la historia en detalles. Paso, al entrar, bajo su manto protector, el mismo de las rosas en el regazo y el milagro de su figura dibujada. Veo la iglesia de la fuente de agua donde se le apareció, según la leyenda a Juan Diego. La idea no es mala como los cuentos de hadas. La virgen mestiza, habla nahual y protege a los pobres y a los ricos si se resignan al bien y a los rezos en su honor: una manera astuta de hacer que se conserve el orden…por los siglos de los siglos.
Miro por la ventanilla y millones de casuchas se agarran a las laderas de los cerros que se pierden tras las nubes y la cortina de agua. Como en las películas, la televisión y los libros. Tras esa masa desparramada hasta donde no llega la vista, respira la parte menos presentable de México, un país dividido en dos. En dos espacios, en dos tiempos, en dos ambiciones que coinciden en obviar el tiempo del después, lo de más adelante.
(Hace varios días que estoy en México. Me dije, entre receloso e incrédulo, al llegar al aeropuerto: “Estoy al fin en México”. Llegué tan tarde esta primera vez que daba miedo. Tomé un autobús hasta Puebla. Allí había reservado un hotel a la sombra de las campanadas de mi única referencia libresca de la ciudad: la catedral).
Me despertaron los repiques de las campanas en plena madrugada. Salí a caminar. De todas formas, para el sueño de mi cuerpo, en París eran siete horas más. Al amanecer veo a los vendedores alinear los paquetes amarrados del El sol de Puebla, y otros periódicos, y se me ocurre suponer que así debió de ser en Cuba hace más de medio siglo. Pensé en Lezama Lima allí, frente a las torres y los campanarios, caminando por la barroca nave iluminada por sirios de la catedral.
(Aquí estuvo Lezama en 1949 en uno de sus pocos viajes más allá de la mar violeta de Cuba).
Tomo la calle peatonal 5 de mayo. Creo saber dónde voy. Quiero ver el fulgor de oro de la capilla de la Virgen del Rosario. Tengo suerte: un historiador está explicando a los turistas cómo se concibió tanto esplendor: 40 años de trabajo de artesanos indígenas. “Aquí todo lo que brilla es oro”, repite, como una modesta reencarnación de un satisfecho Monteczuma provinciano.
Durante tres días como. Mi paladar se apodera de todo lo que pueda pertenecer a estas cocinas. Chile en nogada, un enorme ají verde relleno de nueces, es el plato de la ciudad. O el mole poblano, esa mezcla de pavo con salsa de chocolate. Encuentro batido de mamey (licuado lo llaman allí) en el café de una de las esquinas del Zócalo de la ciudad, y cada una de las tres mañanas que estoy en Puebla, me siento a saborearlo antes de irme a caminar.
(Al principio del día y al final de cada nuevo plato local…regreso al mamey. En cada sorbo renace la conquista de algo que perdí con Cuba).
II
Las reuniones aquí no se sabe bien cuándo comienzan ni cuándo acaban, lo que sí es una certeza es que, al principio, al final, o en las pausas, se come y se come…Te dan a probar tantos platos que me voy después a una farmacia para aliviar los crujidos de mi estómago afrancesado.
-Tiene el cuello muy rojo, seguro está intoxicado, me dice con encantador acento la farmacéutica. Le aclaro: No, lo del cuello es la corbata que me estrangula durante las reuniones y las comelatas del día…mi problema es otro…por las noches…
Tarde llego a Celaya. Me gusta esa sensación de estar perdido que acentúa la noche al borrar los mapas: el no saber dónde estoy. Rodeo en horas de viajes varias veces y días el centro de México. Estos autobuses que llaman camiones atraviesan precipicios como si fuera un juego de circo, y yo trato de ver en el paisaje, ahora ante mis ojos, la vegetación arisca y heráldica”, la atmósfera de extremada nitidez, en que los colores mismos se ahogan, que describe Alfonso Reyes en su Visión de Anáhuac.
(En Cholula subo la primera de las pirámides que veré durante mi viaje, y le compro a una indígena la escultura de una gallina color arcilla convertida en alcancía).
Me llevan a un hotel de un reciente lujo inesperado: ese lujo que los españoles reprodujeron en serie en la primera década próspera que tuvieron en los 2000: el momento en que conocí España. Mis colegas mexicanos me muestran de qué manera (limón y sal en las manos) se bebe el tequila, en un restaurante decorado con afiches en francés de vinos tintos. En la televisión del hotel veo la CNN en español, reconozco la voz del presentador estelar de las noticias, aunque la cara haya engordado y envejecido. Es el mismo Camilo Egaña que una vez compartió conmigo un viaje a la universidad de Santiago de Cuba para leer, él, un ensayo sobre El libro de Manuel de Julio Cortázar, y yo, otro, sobre la poesía de Luis Rogelio Nogueras…en los casi 30 años pasados desde entonces deben caber las explicaciones de destinos tan diferentes.
Me entero en Pachuca, gracias a dos colegas mexicanos, que es la más inglesa de las ciudades de esos parajes; un antiguo pueblo de minas propiedad británica. Por eso el orgulloso desafío al Big Ben en el centro de la ciudad con un reloj de cuarenta metros de alto y un plato lleno de paste, unas deliciosas empanadas rellenas de carne, papa y perejil, que comían en otro siglo los mineros. Me llevan a caminar (justo frente a un teatro y a un costado de un insólito Museo del Fútbol) sobre el mosaico a cielo abierto más grande del mundo: 400 metros diseñados por Bryon Gálvez y que sólo puede contemplarse desde el cielo.
A Guanajuato se llega descendiendo una explanada. Ando con prisa, sólo puedo permanecer allí unas horas. Cada calle parece un agradable callejón escalonado en cuyas aceras los indígenas venden baratijas o un niño insólitamente solo toca un acordeón. De los portales que casi se tocan de tan cercanos cuelgan enredaderas de flores o personas que te ven pasar más abajo. La armonía colonial de la ciudad es evidente, como la altivez de algunos habitantes y de la universidad que, al mostrarla con exceso, puede causar risa cuando se viene de París y de tan lejos.
Después de la foto típica para los visitantes en la escalinata de la universidad, y de un paseo empedrado sobre los adoquines, termino como siempre festejando con amigos las particularidades culinarias de la ciudad: una enchilada minera; tortillas de maíz rellenas de queso con cebolla y salsa de chile.
III
También es tarde en la noche cuando llego de regreso a México DF. Tampoco sé dónde estoy, pero disfruto lo poco que insinúan las luces escasas, hasta llegar al Barrio Rosa donde está mi hotel. El fantasma del peligro de la violencia se disipa. Desde que llego digo que soy cubano. ¿A quién se le va a ocurrir secuestrar a un cubano?, me digo, tranquilizándome.
Para mi mala suerte un muchacho que funge de botones me escucha y me dice que le encanta Cuba, que no deja de ir allá. Quizás es el más joven empleado del hotel, pero las orejas paradas que tienen que lo asemejan a un ratón al unirse a la nariz puntiaguda y a unos dientes botados para fuera, me permiten comprender mejor su pasión habanera:
-Tú no vas allá a ver a Cuba, chico, vas a ver a las cubanas, le digo.
-Las cubanas son muy lindas, me comenta.
Le contesto que quizás. Que hay lindas y feas y feos en todas partes, pero tú puede que estés entre estos últimos, y haciendo un esfuerzo me río para que parezca una broma. No sé si se sonroja o si sonríe o si hace las dos cosas a la vez el botones fanático de las cubanas. Lo cierto es que desde entonces para complacerlo le saludo y es él quien se ocupa de llamarme los taxis y decirme que sí, que por 500 pesos me busca un autobús y me llevan con un guía todo un día a ver la Virgen de la Guadalupe y a Teotihuacán.
Tengo un fin de semana ante mí y no está claro que voy a hacer. El metro de París me ayuda a conocer todos los metros. Pero para empezar tomo un taxi y me voy a Bellas Artes. Veo los murales de Diego Rivera. Tomo fotos. Todo me parece a la vez excesivo y discreto. Como si tras la grandeza de la ciudad y de sus muros, tras la multiplicidad de sabores, de colores y de platos, se escondiera siempre algo en lo no dicho.
(Lo que se me escapa de esas miradas de espaciosos silencios, dará de mis notas de viaje una visión errónea y simple de lo que me rodea: lo tengo claro).
Se prepara el día más importante del país, pero una huelga de maestros amenaza con bloquear el centro histórico. Al final los convencen: “La patria necesita celebrar su independencia…posterguen la revolución y demos una imagen de unión al mundo”, parece decirle el nuevo presidente, galán latino casado con una actriz de telenovelas. Es así como yo, contento de no tener que verme en embotellamientos enardecidos, me puedo ir a andar como el más normal de los turistas.
Busco los libros de mi lista en la librería Gandhi. Para mi asombro, poco me muestran al preguntar por Alfonso Reyes y Octavio Paz. Nada de Vasconcelos. Lo tomo a mi manera: me río a solas de la inútil vanidad de los escritores que no aceptan en vida que todo es efímero y poco o nada queda en el tiempo de sus egolatrías, aún cuando sean considerados como clásicos en vida.
A su vez en el Museo de Antropología (como después en Teotihuacán) supongo el mal profesor que he sido hasta entonces, al descubrir los detalles de enormes diferencias entre las líneas y los colores de la tierra de una escultura olmeca y una azteca, entre las expresiones de una deidad y el material de los cuchillos que sacrificaban niños en los altares de los templos. ¿Qué habré contado antes a mis estudiantes?, me pregunto. ¿Cómo hice para repetir con confusión lo visto sólo en libros?
Me he propuesto cenar todas las noches en el restaurante del hotel. No salgo. O casi. Cuando pago la cena, la cajera, al ver mi confusión con las monedas de pesos, me pregunta de dónde vengo. A ella sí le hablo de París. Sonríe al hablar aunque me cuenta que pasa varias horas en el transporte todos los días para venir a trabajar. Debe de ser lindo París, me dice o supone al decirlo para que yo le explique. Como un sociólogo primario le hago preguntas que no responde, las evita, se sonroja. Se integra a su manera a esa discreción risueña que se me escapa cada vez aquí.
Me recuerda la camarera el pudor o el recato femenino mexicano descrito en El laberinto de la soledad por Octavio Paz: En un mundo hecho a la imagen de los hombres la mujer es sólo un reflejo de la voluntad y querer masculinos. Pasiva se convierte en diosa, amada, ser que encarna los elementos estables y antiguos del universo: la tierra, madre y virgen; activa, es siempre función, medio, canal. Al mirar lo que me rodea predomina la imagen supuesta de las cosas, los libros sustituyen a la experiencia que no tengo y no sabré en unos días la distancia que dista de la actualidad a esos emblemas impregnados en el aire por la literatura.
Viajo en el metro. La estación del hotel se llama Insurgentes, la misma que tantas veces menciona Bolaños en su novela Los detectives salvajes. Busco ahora el mercado de la Ciudadela donde quiero comprar artesanías. El mercado está muy cerca del hotel y aunque está lloviznando, hileras de techos que se apilan protegen los timbiriches de los vendedores.
Me fascina tanto color, ruido y objetos acumulados: molcates, baleros, y la célebre platería mexicana. Me alegra ver ante mis ojos las llamativas formas de lo que aprendí a distinguir como el típico arte popular de aquí: los alegres alebrijes, las vasijas de barro negro, la talavera poblana, los robozos, las mascaras y figurillas cubiertas de Chaquira. Voy comprando poco a poco después del asombro, y de discutir los precios como pretexto para hablar un rato.
(Entonces no sabía que volvería de nuevo al día siguiente para gastar en artesanías de regalo lo que me quedaba de pesos mexicanos).
La noche más importante de la historia de México estoy desorientado. No sé dónde ir y encuentro a dos de los viajeros de mi tour a Teotihuacán: una señora ecuatoriana y su sobrina de catorce años que se asemeja asombrosamente a mi hija Ariane. Nos vamos los tres a la Plaza del Ángel. La señora no parece satisfecha con la fiesta popular (tocan mariachis y se gritan ¡Viva México!) por lo que no deja de repetir a cada minuto:
-En mi país es mejor. En mi país es mejor. En mi país es mejor. En mi país es mejor…
Me hacen pensar en Cuba, las palabras de la señora ecuatoriana y ese molote de entusiasmo a la vez colectivo y forzado por la Patria: en aquellas multitudes donde obligaban a la isla entera a gritar consignas dictadas por un corifeo.
Me vuelvo al hotel. En el camino compro dos tamales y otro batido de mamey. Pienso en las variantes absurdas de nuestros patriotismos que resumiera sin saberlo la ecuatoriana de vacaciones con su sobrina por el inmenso México: En mi país es mejor. Me doy cuenta que no puedo, desgraciadamente, repetir esa frase. Que quizás una de las más grandes perturbaciones que provoca el totalitarismo en el espíritu de los fugitivos es esa especie de vehemente rechazo por lo propio. Esa mirada turbia o paradójica hacia lo dejado atrás: puede que se sublime algo de la infancia de la patria perdida, pero este ejercicio de nostalgia se frena ante otras realidades.
Por nada del mundo se me ocurriría cambiar esta madrugada la posesión de mis dos tamales y el mamey que disfruto a solas en una desconocida plaza mexicana, por una fiesta patriótica de la Cuba que conocí y que me puso a correr feliz por todo el universo.








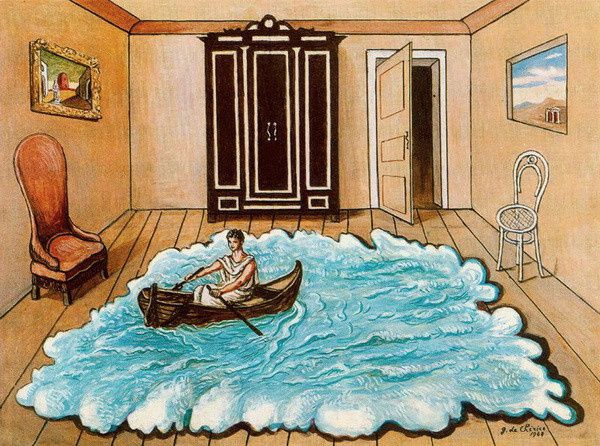



/image%2F0991933%2F20171226%2Fob_c9d50e_yo-perfil.jpg)
/image%2F0991933%2F20200830%2Fob_06b6b8_capture2.PNG)